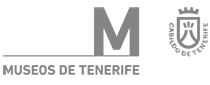Sudoroso bajó la elevada pendiente que conducía a la loma donde solía refugiarse, cansino y manchado de suciedad y polvo, después de recoger el extraño elemento, aquel que crecía en lo alto del acantilado, una extraña materia por la que, se decía, ricos hacendados, llegados de tierras lejanas, pagaban bolsas llenas de monedas de oro. No se avergonzó de sollozar, a pesar de no ser un niño. Eso le ocurría cada vez que anhelaba una vida mejor, mientras soñaba con ciudades de ultramar, al reconocerse solo un mero recolector que, día tras día, llegaba atado con gruesas sogas de cáñamo hasta el saliente abrupto del risco para arrancar la preciada joya, a la que él no daba valor alguno. Siguiendo el mismo ritual, antes de continuar la faena cotidiana, gustaba mirar el horizonte, en ocasiones aterido de frío, otear con nostalgia el paisaje lleno de bruma que -en lontananza- permitía adivinar la silueta que escondía la tierra hermana de la que su madre le contaba, durante las noches, noticias en relación al mayor de sus hermanos, trasladado allá tras sencillos esponsales con joven oriunda de la otra isla.
Ese día susurraban, con desanimo, mientras preparaban los utensilios, el suceso acaecido al otro lado de la empinada montaña. En voz baja se hablaba de los campesinos que habían muertos, agotados, intentando atravesar una cañada angosta, mientras pastaban sus rebaños de cabras saltarinas y ubres plenas de líquido sabroso y saciante. Un acontecimiento provocado por el calor sofocante que llevaba varias semanas extrañamente instalado en la comarca. Hallábase angustiado por el relato, cuando se percató sobresaltado de la enigmática forma que se iba gestando, poco a poco, como un guiso a fuego lento, en la mar bravía azotada por el viento que acostumbraba traerle imágenes familiares. Al principio no dio importancia a aquel boceto amorfo e ilimitado hasta que, con el discurrir del tiempo, fue identificando la figura aterradora, cruel e imponente que representaba la esencia misma del mal. Se levantó de un brinco y pidió chillando que le subieran a toda prisa. Bruscamente, soltó la vara larga en cuyo extremo ataban una podona o raspador para arrancar la mata y, casi sin poder dominar sus piernas envueltas en restos de la soga que aseguraba su vida del vacío, corrió desesperadamente hasta el pueblo. Allí se encaramó hasta la campana de la antigua ermita de tejas añosas y cal blanquecina donde sus familiares solían entonar plegarias. Nervioso, comenzó a tañerla con tanto vigor que ni él mismo daba crédito. Entonces, casi exhausto, no tuvo más remedio que gritar desesperadamente con una voz que ya empezaba a reconocer como la del hombre en que se estaba convirtiendo con apenas dieciocho años, muy a su pesar y con la garganta desgarrada de dolor, la palabra terrible que nadie quería escuchar en la zona…¡Piratas!
Dicen las crónicas que en julio de 1599, el pueblo de Icod resistió un intento de robo de navíos anclados en la Caleta de San Marcos. El vecindario, allá en lo alto, desde aquel lugar donde los icodenses tenían preparados alrededor de quinientos fusiles y un depósito de pólvora, sitio estratégico conocido como El Torreón, soportó el embate. Además, sospechando que algo podía ocurrir, habían construido una muralla en la playa y establecido una atalaya desde donde los vigías observaban el horizonte. Aún lleva ese nombre el extremo norte de la calle de San Felipe donde estuvo establecida, según el cronista Gutiérrez López. Así aguantó el ataque de uno de los corsarios que por entonces representaban un auténtico azote para las Islas, para los puertos marítimos del Atlántico en general. El vicealmirante holandés Pieter Van der Does, nacido en Leiden hacía treinta y siete años, al mando de cinco navíos y siete pataches y muy envalentonado por los desastres anteriores que había provocado, se aproximó por el horizonte el 20 de julio de un sofocante estío de 1599. El corsario intentó sin éxito apoderarse de tres barcos cargados de mercancías que se encontraban en La Caleta de San Marcos. Este enclave era considerado, junto con el de Garachico, el refugio idóneo cuando los barcos eran sorprendidos por tormentas u otros elementos climatológicos adversos, en el curso de sus periplos de navegación atlántica. La rada, al resguardo de casi todos los vientos, se hallaba enmarcada por enhiestos acantilados cargados de urchilla –orchilla- (Roccella spp), líquenes de color negro con manchas blancas que, refrescados por la maresía y buscados con anhelo, se recogían con dificultad -no exenta de peligro- en los abruptos riscos, a fin de usarlos para tintura (antes de la aparición de los sintéticos). La hermosa playa, con dicho ornato, hacía del entorno un lugar idílico, cercano a densos bosques de pinos, lo que auspició el comercio de maderas hasta tal punto que años antes habían levantado un astillero en la costa donde se construían fragatas y galeones.
La construcción naval en San Marcos y radas de Garachico y Santa Cruz de Tenerife fue de vital importancia económica durante los siglos XVI y XVII, comenzando a decaer en el XVIII por escasez de la madera de montes y bosques (casi esquilmados por la intensa actividad), así como por el volcán de 1706 que afectó a Garachico. En el caso de la rada de San Marcos, como anécdota, baste recordar que el mismo Felipe II, el Prudente, llegó a pedir en Real Cédula que todavía hoy se conserva, fechada el 16 de octubre de 1591, cierta información al duque de Medina Sidonia acerca de unos cañones que se debían entregar al conde de Santa Gadea con destino a cuatro fragatas que se construían en ese enclave de la orilla atlántica… Meses después, en otra Real Cédula de 22 de agosto de 1592, Felipe II –extrañado- solicitaba cuentas por la inversión del dinero para dichas fragatas y como última noticia, aunque muy posterior, se sabe por los Libros de Acuerdos del Cabildo que, en enero de 1596, dichas fragatas aún estaban en La Caleta…olvidadas.
La rada y los astilleros de Icod de los Vinos fueron tan importantes que dejaron huella en la historia y tradiciones, como Las tablas de San Andrés que hoy todavía rememora, cada 30 de noviembre, el descenso de los troncos de pinos (arrastre de tablas de tea), procedentes de esta «Corta de la Nao» por el casco histórico hasta llegar a la costa para construir barcos, navíos destinados a surcar el imponente océano…
Dra. Fátima Hernández Martín.
Directora del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.