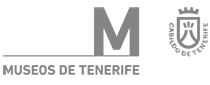Me declaro y reconozco entusiasta de los océanos, de los misterios, enigmas y grandezas que encierra la vida bajo las aguas. Las imágenes que -a menudo- ojeamos de organismos marinos, de extrema belleza, plétora de colores y formas, permiten que la contemplación de estos seres sea algo más que una observación cotidiana de instantes de biota acuática. Los enamorados de la fauna y flora, de esa riqueza vibrante que nos envuelve dentro de las aguas profundas de nuestras costas, transmiten por medio de imágenes que plasman embelesados, su pasión por la naturaleza y nos hacen compartir el embargo que produce la admiración de la riqueza, la biodiversidad que se divisa en aguas que surcan colosos…sí, algunos colosos.
Y es que los cetáceos, esos gigantes tiernos y seductores, han estado muy ligados a nuestras vidas. Cierto es que hoy son más conocidos y hasta respetados que otrora, cuando causaban pavor ante lo majestuoso de su talla y presencia. Sin embargo, no podemos olvidar que siempre, desde antaño… han estado ahí. Y desde tiempos pretéritos nos han acompañado en amigables excursiones náuticas -a bordo de goletas- recorriendo mares como el Mediterráneo, tan pausado; en nuestros viajes a ultramar, yendo allá, hacia América o buscando con vehemencia el misterioso Oriente. También en penosas aventuras de inmigración marcadas por facies amargadas y maletas añosas –que antes fueron lustrosas- para quedar posteriormente desvencijadas, aunque cargadas de sueños y recuerdos; en antiguas historias de piratas, de bucaneros altaneros, navegantes con desvelos que, refugiados de las tempestades en islas recónditas del Caribe húmedo, aprovecharon sus estancias en ensenadas para alojar sus naves al amparo de elevados y abruptos macizos montañosos y –entonces- en extrañas guaridas ocultar tesoros, aquellos que fueron expoliados en el curso de singladuras de aventuras. Sin olvidar que están en aguas plácidas rebosantes de corales y perlas a raudales; incluso inmersos en tenebrosas y peligrosas tormentas, bordeando con angustia y temor el Cabo de Hornos, junto a marineros rudos y tenaces, sí, lo han hecho… ellos nunca se han ido.
Por eso, en este día otoñal, plácido y algo apagado, a la espera de la primavera siempre acogedora que nos despierte del letargo con brío ante un venidero estío, he querido mentarlos, en silencio, sin que se enteren, para rendirles un sentido homenaje, y lo he hecho recordándoles en sus piruetas, en sus saltos, en su hacerse notar, en su estética, cerca o muy lejos en lontananza, en su calma, también en sus travesuras, incluso en sus imposturas, en su mundo feliz e indiferente.
Y así, a nosotros, esas líneas contorneadas y perfectamente dibujadas de sus majestuosas aletas, en cada imagen, en cada fotografía que disfrutamos, se nos antojan timones de alegría que nos quieren llevar más allá del horizonte, hacia un mundo donde, por fin, logren vivir en armonía con el hombre, sí, para quedarse, para acompañarnos… para irse jamás.
Fátima Hernández, Conservadora de Biología Marina del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.