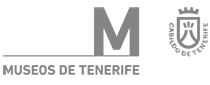En los trirremes, aprovechando un viaje de reconocimiento, se habían ocupado del asunto de forma prioritaria, cuidando con esmero la mercancía, a sabiendas de que cualquier problema que se ocasionara sería castigado severamente, se había pagado mucho por el éxito de la aventura. Recordaron, observando el supparum, mientras las olas mojaban sus rostros curtidos y sus brazos musculados por el esfuerzo, que la travesía había sido larga y extremadamente difícil, sobre todo durante los días que hubieron de soportar una severa galerna que les había azotado en medio de la ruta, alejándolos de cualquier enclave, separándolos de la costa bordeada por ensenadas acogedoras y plácidas que marcaban el límite del lugar que apodaban con orgullo Nostrum. A su llegada a puerto, él los estaba esperando, nervioso y sudoroso. Había gastado una considerable fortuna, pero no importaba, le sobraba el dinero, todo lo que poseía lo invertía en satisfacer esa pasión que sentía y que, a veces, llegaba a extremos insospechados. Sonrió al recordar que la idea la había pergeñado una noche, en la balconada de su mansión, mirando el horizonte, tras ser informado en secreto, por sus espías, de la curiosidad que habían despertado en los enviados especiales -a la misión – aquellos miles de seres que vivían tranquilos en una zona meridional, soleada y plácida, de La Galia. Para despertar su ambición, le contaron socarronamente que dispondría de suficiente material para alcanzar su objetivo. Si gustaba, sería aceptado por todos, incluso por los más altos dignatarios, con alguno de los cuales intentaba mantener importantes relaciones de amistad. Elevó la ceja al recordar cómo se ganaba sus favores con extraordinarios regalos, algunos nunca vistos en estas tierras. Quizás hasta sería recibido en la villa de Capri, allá en lo alto del acantilado, algo con lo que soñaba desde hacía tiempo. Cuánto deseaba que en esta ocasión el asunto valiera la pena, que no ocurriese como tiempo atrás cuando –desanimado- comprobó que la carga traída desde la región de los partos, de la que solo hablaban elogios, no era tan valiosa como sospechaba y, por hallarse en un estado de deterioro acusado, colérico, diríase casi enajenado- se vio en la obligación de arrojarla por la borda, después de haber pagado más de cien bolsas de monedas. Esta vez, impaciente, abrió las cajas con esmero. Entonces con ojos que emanaban gula intensa, las observó con detenimiento. Allí estaban, colocadas unas junto a otras, en línea, ordenadas, inmóviles…Vislumbró el suave color, aunque atractivo en extremo, que ya le habían descrito sus emisarios, si bien sopesó los inconvenientes que esta extraña tonalidad provocaría entre sus amigos, pero… debía arriesgarse. Esa misma tarde ordenaría que lo prepararan todo, no podía perder tiempo. A buen seguro obtendría fama allende los mares, incluso en ese lejano lugar donde había fracasado su última aventura en la que había tenido que sobornar a toda una flota, con los malos tiempos que había para navegar, solo para comprobar la excelencia de unas quisquillas…que decían eran las más grandes y sabrosas del mar conocido.
Marco Gavio Apicio fue un excéntrico romano, apasionado de la gastronomía, que vivió en el siglo I d. C. (en época de Tiberio). Famoso por gastar considerables sumas de dinero en organizar suntuosos banquetes, acabó suicidándose al ser informado por sus contables que solo disponía de diez millones de sestercios (equivalente a varios millones de euros) para adquirir mercancías exóticas con las que saciar su afición. Innovador, a él se atribuye (si bien no está del todo claro) el famoso tratado De re coquinaria (uno de los primeros libros de cocina que se conocen). Según dicen, Marco Gavio Apicio fue el responsable de introducir el flamenco (ave del género Phoenicopterus) en las mesas de los antiguos romanos. La belleza del animal, su plumaje de coloración rosa y su carne lo hicieron plato favorito de patricios. Pero, curiosamente, de los flamencos lo más apetecible era la lengua (el resto por lo general se despreciaba). La describían como suave, grande, carnosa y rosada. Como bien relata Plinio “…Apicio, el mayor tragón de todos los derrochadores, ha enseñado que la lengua de flamenco tiene un excelente sabor” (Plinio, X, 133). Plinio el Viejo junto con otros estoicos, caso de Séneca, era contrario a la vida epicúrea de Apicio, dominada por una gula en grado extremo. Comentan que gustaba matar a los cerdos, por sorpresa, para evitar que debido al susto la carne sufriera estrés y perdiera sabor. Recordemos que en aquella época, loros, avestruces, grullas, cisnes, ruiseñores, pavos reales y toda suerte de delicados y exóticos animales tenían cabida en los estómagos de los clásicos, que ingerían partes impensables hoy en día en nuestras mesas, caso de patas de ocas, sesos de avestruces, crestas de gallos, pezuñas de camellos, entrañas de barbos, leche de morenas, ojos de loros o lenguas de flamencos… El consumo de las mismas en suntuosos banquetes fue tal que, si consultan algunos escritos de otrora, se puede leer… se llegaron a ingerir hasta seiscientas cabezas de avestruces, cinco mil lenguas de flamencos y casi el mismo número de sesos de ruiseñores en un único festín… Por todo ello, algunas especies sufrieron diezmos importantes, víctimas de excentricidades y matanzas abusivas, solo para complacer el afán de competición, es decir, para ver quién era más original…en las invitaciones.