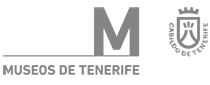Entré sigilosa, expectante, parecía que el tiempo se hubiera detenido, todo estaba igual que antaño, como entonces… Minutos antes, sentada en la plaza y contemplando absorta la iglesia que preside el entorno, algo en mi interior me había dicho que traspasara aquel umbral. Por eso, no pude resistirme y visité la antigua botica. Ya en el interior, observé que nada había cambiado, los mismos tarros, las mismas vasijas, las salas, los cofres, los cuencos de barro, las fragancias, las esencias, los olores, los colores… Nunca pensé que un ambiente me sedujese tanto. Pregunté, intrigada y curiosa, por una vieja receta de aquellas que dicen gustaba probar a la llamada Reina Negra –Catalina de Médicis– cuando residía en su Florencia natal, allá por el XVI. En concreto, solicité con interés un frasco del “Acqua della Regina”. Relatan que esta loción enloquecía tanto a Catalina, que la trasladó a Francia como parte de su equipaje cuando iba a casarse con Enrique de Orleáns, del que estaba perdidamente enamorada –vivía obsesionada por agradarle- a pesar de los continuos desdenes de su esposo.
Años más tarde esa agua olorosa fue llevada a Colonia por un italiano, Giovanni Paolo Feminis, que la convirtió -por amor a la ciudad que lo acogió- en Agua de Colonia y donde adquirió fama por haber sido la fragancia preferida de aquella reina francesa de origen toscano. Cómo suscita mi interés Catalina, la huérfana florentina, educada por Lorenzo de Médicis y que llegó a convertirse en soberana gala. Precisamente, a la corte francesa llevó su pasión, mejor -su obsesión- por los afeites y los perfumes. Siempre fue asidua a la “Botica de Novella” donde compraba a los frailes toda suerte de pócimas con las que depilar sus cejas o tratar su cutis, así como belladona para dilatarse las pupilas y así parecer más hermosa a los ojos del monarca –que no se percataba en absoluto de ello- pero que, sin embargo, tardaba poco tiempo en localizar los aposentos de su amada Diana de Poitiers, la eterna rival de su consorte.
Gustaba a la reina recordar a su corte de damas que los dominicos -allá en el siglo XIII, 1221- y recién llegados a Florencia se instalaron en un barrio muy popular, un arrabal de leprosos, algo lejos del centro. Hacia 1246 les concedieron una sencilla iglesia consagrada a la Virgen y, con dedicación y empeño, Fra Sisto y Fra Ristoro (arquitectos de la Orden) transformaron el pequeño santuario en un templo digno de competir incluso con el bellísimo “Duomo”, la Catedral. Nace así la radiante Santa María Novella que da nombre a la plaza que la abriga vigilante. Los primeros religiosos dispusieron de un terreno colindante y allí, ensimismados, entre maitines, plegarias, loas, rezos y cantos, cultivaron un pequeño huerto donde no faltaban toda suerte de hierbas aromáticas y arbustos con los que hacían brebajes, ungüentos o bálsamos, que acumulados en sus despensas remediaban los males de la enfermería del Convento.
Con el tiempo y el hacer de los Hermanos, la botica se constituyó en una de las más antiguas farmacias conocidas. Los monjes fabricaban con esmero: jabones, perfumes, lociones o pomadas, es decir, hirviendo, macerando, presionando o removiendo en ollas inmensas toda clase de sustancias de origen natural: aceite, leche, azufre, menta, orégano, romero, salvia… ortiga blanca para eliminar la grasa, hipérico para la tristeza, agua de rosas para la tersura del rostro, arroz en polvo para afinar la piel, mirra para las encías, miel para el cabello de… la soberana. Fue tal el éxito, quizás motivado por el uso que de sus productos había hecho la Reina, que decidieron abrir al público sus puertas. Y en 1612 es fundada la Farmacia oficialmente por el Gran Duque de Toscana que nombró director de la misma a Fra Angiolo Marchissi. Expectante, pude observar expuestos –igual que ocurriría hace cientos de años…pensé- un preparado para los nervios, el “Acqua Antihistérica” (1614) a la que se atribuían propiedades sedativas y antiespasmódicas. También el “Acceto dei sette ladri” (Vinagre de los siete ladrones), indicado para desmayos, que se remonta al 1600 y usaban con excesiva frecuencia las damas de la época, administrado eso sí ¡a toda prisa! por sus fieles servidoras.
Antes de abandonar mi embeleso renacentista, no me resistí a adquirir esencia de lirios, habituales en los alrededores de la hermosa ciudad, a los que tanto amaba Catalina y que premonitoriamente, quizás, le señalaban su ulterior destino como reina de un país que tenía a dicha flor como símbolo monárquico, bajo la denominación de flor de lis. En casa, cuando inhalé el delicado perfume que emanaba de la exquisita caja que los guardaba celosa, recordé el paisaje de una región que te atrapa con sus vinos, sus colinas suaves, sus cipreses esbeltos, sus comidas sabrosas o sus pueblos de estilo medieval, pero sobre todo con su impresionante capital, a la que nunca acabas de conocer a fondo, porque cuando crees que has visitado todos sus rincones o estudiado sus riquezas artísticas, aún esconde una sorpresa no lejos del Puente Vecchio, en un oloroso ungüento que un sencillo fraile ideó hace cientos años para deleite de una reina que nunca fue hermosa, tampoco….feliz.
Fátima Hernández Martín, Dra. en Biología Marina y Conservadora del Museo de la Naturaleza y el Hombre.