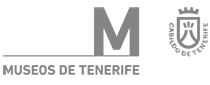Llevaba tiempo esperando a su maestro. Había sido un día intenso, incluso osó -eufórico- retar al atleta más veloz del momento a una carrera que, contrariamente a lo que él deseaba, aquel le había permitido ganar. Su profesor se retrasaba, era extraño. Tal vez se tratase (según le contaron) que andaba en amores con una joven… pudiera ser la hermosa Pitias, pensó. Por indicaciones severas de su padre, al que respetaba y amaba como no podía ser de otra manera, de la forma que enseñaron sus antepasados, valoraba la puntualidad. Recordó que, durante la última lección, su tutor le había comentado que iban a discutir sobre un tema interesante descubierto, no hacía mucho tiempo, durante un paseo rutinario por la costa.
Reconoció lo mucho que apreciaba al nuevo profesor, sí, mucho, tanto como había hecho con los anteriores, especialmente con el primero, Leónidas de nombre, hombre sabio que le había enseñado la importancia del deporte y el ejercicio. Feliz y dichoso, gustaba aprender a pesar de su juventud… diseccionando organismos, recogiendo conchas por la playa, observando el vuelo de las aves, diferenciando plantas y discutir –mucho tiempo- con su preceptor acerca de selectas crónicas que tanto le entusiasmaban. Apasionado y sensible, leía a los clásicos, sabedor de la importancia que esto tenía para su futuro y rememoraba –sonriendo- cómo había ordenado elaborar una curiosa caja –bellamente labrada- para guardar su bien más preciado, una antigua copia de La Ilíada, su lectura predilecta.
Obsesivamente la declamaba cada noche, en su amplia terraza con vistas a la campiña, intuyendo el mar no muy lejos, bajo las estrellas, en voz alta, despacio, interpretando sus numerosos pasajes, moviendo su cuerpo grácil con danzas rítmicas hasta perder el equilibrio y dañarse, o reír y llorar sin consuelo… de forma irreflexiva, ante la mirada escéptica y temerosa de sus leales. Metódico, antes del ocaso, como un secreto ritual, seleccionaba sus textos favoritos, los ordenaba en una amplia tarima para, más tarde, después de saciarse en algún banquete, empezar a recitarlos delante de su propio padre que, orgulloso, sonreía con suspicacia cada vez que se equivocaba con algún fragmento de difícil interpretación.
Esta tarde, curiosamente, su preceptor estaba retrasándose. Cierto es que hacía días –le confió- preparaba una extraordinaria visita (a modo de aventura épica) a la orilla, navegando por el Ludias, lugar donde ambos gustaban descansar mirando el horizonte con embeleso. Cuando por fin llegó su maestro, observó que, con pasos presurosos, sudoroso y cansado, era ayudado por unos hombres a transportar un enigmático artilugio. ¿Sería el que había prometido fabricaría para hacerle partícipe de una experiencia definida como única? Al mirar detenidamente el artefacto sintió miedo, aunque intentó disimular para que no apreciaran el continuo temblor de sus piernas, tan delgadas como punzones de grabador. El profesor se hallaba absorto, seguramente había invertido horas de sueño en cavilar dicho experimento. Si fallaba, si algo salía mal, el castigo que le infringiría el padre del muchacho sería terrible, tenía fama de implacable.
No toques nada hasta que yo lo ordene… comentó con autoridad su enseñante, si se fragmenta será todo inútil…debe estar completo y sin deterioro…es vital para el éxito de nuestra aventura. Entonces, con rostro sereno y sin dar tiempo a réplica o negativa por parte del muchacho, sentenció: entremos. El joven, sin parpadear, obedeció…
Aristóteles fue llamado para enseñar política, elocuencia e historia natural a Alejandro Magno cuando el héroe de Macedonia contaba trece años de edad. Anteriormente el Grande había tenido otros maestros, caso de Leónidas por el que llegó a sentir gran afecto y con quien gustaba practicar ejercicio físico.
Otro de sus enseñantes fue Lisímaco versado en Letras. Alejandro, que leía a Herodoto y recitaba a Píndaro, sentía veneración especial por La Ilíada (dormía con ella debajo de la cama y la guardaba en un cofre especial que había ordenado tallar exclusivamente para custodiarla). Aristóteles fue su preceptor un tiempo hasta que el muchacho fue nombrado regente, con apenas dieciséis años. Conocedor de su pasión por aprender, Aristóteles le hablaba sobre animales (De Partibus Animalium), locomoción (De Incessu Animalium), movimiento (Motu Animalium), el cielo (De Caelo), los sueños (De Insomniis) o bien discutían con vehemencia sobre Testáceos (denominación aristotélica para aquellos animales provistos de concha, arcaica e invalidada en la clasificación actual que usan los biólogos). Disertaban al amparo de pergaminos llenos de información de otrora.
Según una antigua leyenda, reflejada en manuscritos iluminados del Medievo, un extraño artilugio (similar a un sumergible muy rudimentario) fue usado por Alejandro Magno durante el sitio de Tiro, para observar los fondos marinos someros del enclave. Dicen que lo ideó junto con su maestro, el gran Aristóteles, la tarde que les he relatado y lo probaron entusiasmados, allá en la orilla, no lejos de Pella…
Cuanto soy se lo debo y agradezco a mi maestro Aristóteles…
(Alejandro Magno: conquistador, guerrero y asiduo lector de La Ilíada).
Dra., directora Fátima Hernández Martín del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.