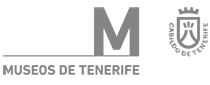En la oscuridad del recinto, angosto y sofocante, intentó hacer un nuevo sobreesfuerzo dentro de la debilidad en que se hallaba sumido y no percatarse de aquellos extraños y minúsculos animales, de cuerpos viscosos, que se movían sobre la superficie amorfa con un sigilo propio de una caravana lenta y agónica. Apartó con cuidado los extraños tropezones que inundaban la dura lámina de bordes rugosos y, soplando con una virulencia inusitada, los apartó sin contemplaciones. No sabía cuál había sido su destino, pero poco le importó. Lentamente, con los ojos cerrados e intentando no inhalar el perfume inusual del líquido de tonalidad peculiar que se veía obligado a ingerir, comenzó a engullir los trozos de consistencia extraña y sabor insípido, extremadamente duros, que tanto esfuerzo le costaba seccionar con los escasos dientes que aún le quedaban en su hinchada y ensangrentada boca.
La ausencia de luz del habitáculo facilitaba el que pudiera tragar las porciones con facilidad, con una diligencia que ni él mismo reconocía, sin pararse a pensar por qué tenía que digerir aquello si en otro tiempo, otrora, tenía a su alcance las más deliciosas viandas que hubiera podido soñar cualquier mortal. Entonces, casi con lágrimas en su rostro surcado de hondos canales, bajo unos ojos extremadamente tristes y lánguidos; recordó cómo cuarenta días antes aún sudada sobre aquel suelo de tierra y barro, mientras machacaba -con sus pies- la extensa masa de color incierto, que se extendía por todo el patio interior de aquella casa, pequeña y antigua, de paredes blancas y tejas de adobe, colindante con la orilla. También rememoró las horas que había dedicado a cuidar y mimar a dos de sus mejores amigas y el momento dramático cuando, al ir a iniciar aquella extraña aventura, le obligaron a abandonarlas, ante la orden austera y firme que le habían dado respecto a que no podían seguirle. Y cómo al darse la vuelta, en un giro brusco, escuchó el griterío de la gente que le acompañaba mientras unos chiquillos se llevaban a sus amigas seguramente –pensó- para darles, sin contemplaciones, unos metros más adelante, una muerte rápida y certera.
Nada volvería a ser igual. Gruesas lágrimas inundaron sus ojos, unos ojos que se inflamarían dentro de unos días, quizás antes. Aún visualizaba en su mente estas imágenes cuando, a duras penas, abandonó el recinto y volvió a ser bañado por la luz del sol, una luz plomiza sin compañía de viento que llevaba tiempo cayendo, lenta y pesadamente, sobre sus espaldas. Sin apenas fuerzas, se trasladó a rastras a otro espacio mejor, un lugar donde, bajo la sombra de un tonel, grande y añoso, apenas llegaba una exigua brisa que refrescaba -sin demasiado futuro- el rostro imberbe del joven entusiasta que había sido. Entonces, cuando la desesperación casi acababa con sus ánimos, observó algo que se hallaba entre unos trozos de madera humedecida. ¡No podía ser verdad! exclamó… Ante él se hallaba una bolsa de lana tosca y sucia que contenía un pequeño tesoro que alguien había perdido en un descuido involuntario… Sí, sí, era cierto, ante sus ojos cansinos, a modo de delicado elixir que jamás se hubiera pudiera degustar, aparecía un suculento manjar… unos deliciosos higos secos que se hallaban tan unidos como ellos a la esperanza de un cambio de aire, cuya ausencia les mantenía casi parados en medio del océano desde hacía más de un mes…
Epílogo.- Durante las largas travesías de los viajes de exploración en barcos a vela, siglos XVI y XVII, uno de los problemas más acuciantes para solventar era la comida y el agua, sobre todo cuando empezaban a escasear los alimentos frescos embarcados en el último puerto. La primera se basaba en queso (para los días de mala mar en que no se podía cocinar –encender fuego- de ninguna forma), legumbres secas, carne salada, salazón de pescado y sobre todo unas galletas, extremadamente duras, que se fabricaban en los puertos con muy poca agua y se amasaban sobre el suelo, trabajando la extensa masa incluso con los pies, dada su consistencia. Estas galletas se conservaban en cajas muy bien cerradas, ya que eran fácilmente parasitadas por insectos y también se llenaban de mohos. De ahí que los tripulantes optaban por ingerirlas en la oscuridad de las bodegas, evitando visionar los organismos que las ocupaban. Pocos animales se permitía embarcar, y algunas aves de corral casi estaban prohibidas (gallinas en especial) dado que eran propensas al mareo y tenían por lo general que ser dejadas en tierra firme. El agua que se guardaba en toneles, adquiría muchas veces –en poco tiempo debido al contacto con la madera- una tonalidad verdosa y costaba beberla. Durante los periodos de calma (sin viento) que podían durar muchos días, y ante la imposibilidad de avanzar, había que racionar aún más el alimento y el agua. Los que enfermaban, en especial de escorbuto, tenían algún beneficio extra, caso de raciones de almendras, cebollas o higos secos que eran suministrados –a dosis- por el encargado de los enfermos a bordo.
María Fátima Hernández Martín, doctora en Biología Marina y directora del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.