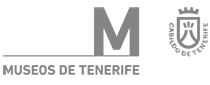La guerra biológica consiste en el uso de agentes patógenos (bacterias, virus, hongos o toxinas derivadas) para la expansión deliberada de una enfermedad infecciosa, de tipo epidémico o no, entre seres humanos y animales con el fin de causar su muerte o incapacitación y en plantaciones para destruir cosechas. O lo que es lo mismo: su utilización como armas de destrucción masiva capaces de eliminar o incapacitar de manera indiscriminada a un gran número de individuos pudiendo causar, además, daños muy graves al medioambiente, a la economía y a la sociedad de un país o región en el menor tiempo y con el menor costo económico y en bajas propias posibles. La guerra biológica se incluye en la denominada guerra NRBQ (nuclear, radiológica, biológica, química).
La diferencia entre guerra biológica y nuclear, radiológica o química estriba en que la primera persigue la producción de cuadros clínicos infecciosos que tardarán un tiempo en desarrollarse y las segundas tratan de aniquilar inmediatamente a las personas.
Antecedentes de la guerra biológica
Coinciden todos los autores que desde tiempo inmemorial los seres humanos han conocido el potencial uso de agentes patógenos (aún sin saber de la existencia de los mismos) en los conflictos bélicos. Son muy numerosos los ejemplos que la historia nos ofrece. Sería muy prolijo incluir aquí los casos conocidos pero baste con algunos ejemplos.
Las primeras acciones de guerra biológica se atribuyen a los guerreros hititas del mítico reino de la Península de Anatolia o Asia Menor (Turquía), en época tan antigua como los siglos XII-XI AEC, que enviaron enfermos de peste o tularemia a territorio enemigo. Ya en el siglo VI AEC se produjo uno de los hechos más conocidos cuando en el transcurso de la Primera Guerra Sagrada, entre la Liga de Delfos y Cirra, el filósofo y político Solón de Atenas mandó envenenar los pozos de Krissa, cerca de Delfos (Grecia), con jugo de eléboro que puede ser mortal si se ingiere. Por esa época también los asirios envenenaron pozos enemigos con ergotina (derivado del cornezuelo del centeno, que es muy tóxica).
Estas tácticas fueron continuadas por espartanos, griegos y romanos a partir del siglo IV AEC y, casi al mismo tiempo, los escitas (jinetes, pastores y diestros arqueros de las estepas euroasiáticas) utilizaron flechas contaminadas con fluidos de cadáveres en descomposición y estiércol para provocar enfermedades graves en los enemigos heridos.
Uno de los hechos más conocidos en la antigüedad se atribuye al general cartaginés Aníbal cuando ordenó en el año 184 AEC que la flota de Prusias I de Bitinia, para el que combatía, lanzara vasijas que contenían serpientes venenosas a los barcos de Eúmenes II de Pérgamo provocando un tremendo caos que llevó a su derrota.
Ya en 1155, el ejército de Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, emponzoñó los pozos que abastecían la ciudad durante el sitio de Tortona (Piamonte, Italia) con cadáveres humanos. Sin embargo, el mayor impacto de cualquier acción de guerra biológica en la historia de la humanidad tuvo lugar en 1347 con uno de los hechos bélicos más conocidos: el sitio de Kaffa (actual Feodosia en Crimea) cuando los tártaros catapultaron cadáveres infectados con peste negra en el interior de la ciudad contagiando a una gran parte de sus habitantes y dando lugar a su rapidísima expansión por toda Europa y el mundo conocido, causando una mortandad sin precedentes en un auténtico cataclismo epidemiológico. Esta pandemia duró desde 1347 hasta la década de 1350 y produjo tal catástrofe demográfica (solo en Europa murieron más de 30 millones de personas, un tercio de su población, y en el mundo conocido aproximadamente 100 millones) que esta impulsó cambios drásticos en el continente europeo desde todos los puntos de vista (social, económico, político, sanitario, filosófico, etc.) dando lugar al paso de la Edad Media al Renacimiento.
Otros hechos de este tipo con menor impacto pero no menos relevantes se sucedieron en años y siglos posteriores cuando bohemios en 1422 y rusos en 1710 catapultaron cadáveres de apestados en el interior de ciudades sitiadas, como el caso de Reval (actual Tallinn, capital de Estonia) durante la denominada Gran Guerra del Norte entre suecos y rusos.
Acciones muy curiosas fueron las llevadas a cabo en 1495 por soldados españoles en tierras italianas cuando mezclaron vino con sangre de enfermos de lepra y se la vendieron a sus enemigos franceses y la de los militares polacos en 1650 cuando lanzaron vasijas con babas de perros rabiosos sobre los rusos. También en tierras italianas, aunque siglos más tarde (1797), ocurrió otro hecho llamativo cuando Napoleón ordenó inundar las llanuras que rodean Mantúa con el fin de producir un brote de paludismo o malaria.
Por otro lado, es de sobra conocido que la expansión colonial europea causó la aniquilación de poblaciones indígenas enteras en las nuevas tierras conquistadas por las denominadas enfermedades de contacto. Obviamente no se trató en absoluto de una guerra biológica deliberada pero tuvo consecuencias terroríficas para las poblaciones autóctonas y facilitó en gran medida la conquista de aquellas regiones. No obstante, basándose en aquellas experiencias sí que hubo acciones que las simulaban como la de 1766, cuando por orden del general Jeffrey Amherst el ejército británico envió un lote de mantas contaminadas con viruela a los indios durante la Guerra India o de Pontiac (jefe de la tribu de los Ottawa) para facilitar su victoria, originando una inmediata y devastadora epidemia entre los nativos. Igualmente, entre 1861 y 1865 durante la Guerra Civil norteamericana, los médicos del Ejército Sudista realizaron intentos de contaminación de uniformes del Ejército de la Unión con fiebre amarilla y viruela pero no tuvieron éxito.
La I Guerra Mundial y los programas de fabricación de armas biológicas
En el transcurso de la I Gran Guerra, haciendo caso omiso a las declaraciones de Bruselas y La Haya de finales del siglo XIX que advertían de los peligros de usar gérmenes como armas de destrucción masiva, las potencias centrales, especialmente el Reich alemán, iniciaron un programa de producción a gran escala de armas químicas y biológicas (ántrax y muermo fundamentalmente) para infectar ganado y personas.
El uso por ambos bandos de gases asfixiantes (gas mostaza y fosgeno especialmente) lanzados desde cañones, sobre todo, y aviones sobre las filas enemigas causó numerosas muertes pero más que eso originó daños irreparables de todo tipo a los heridos.
Las armas biológicas fueron bastante menos utilizadas pero los alemanes las emplearon en diferentes puntos del planeta. Así, los objetivos fueron Estados Unidos donde intentaron contagiar ganado con muermo en Newport, Norfolk, Baltimore, Nueva York y regiones interiores del país; Buenos Aires en Argentina; y Rumanía en la que contagiaron también con muermo a las ovejas que eran transportadas en los trenes para surtir a las tropas. El imperio alemán también fue acusado de introducir la peste en San Petersburgo (Rusia), el cólera en Italia, y muermo en la caballería inglesa en Mesopotamia y en diferentes lugares de Europa contra la caballería francesa. Estas acusaciones nunca pudieron ser probadas. Otro de los países que se sumó al uso de armas biológicas fue Finlandia cuando, en 1916, tropas especializadas contagiaron con ántrax diverso tipo de ganado en los establos rusos.
El uso de agentes biológicos en la II Guerra Mundial
A pesar del llamado “Protocolo de Ginebra de 1925” que prohibía explícitamente el uso de armas biológicas y gases venenosos en los conflictos bélicos, varios países europeos y de otros continentes comenzaron a organizar programas de producción masiva de patógenos.
El paladín fue el Imperio del Sol Naciente, Japón – cuyo gobierno se había negado a firmar el protocolo -, que de la mano de Shiro Ishii vio en el uso de este tipo de armas un instrumento muy potente para facilitar su expansión imperialista. De este modo, ya en la década de 1930, puso en marcha más de 25 laboratorios que llegaron a contar con unos 5000 trabajadores destacando las infames unidades 731 (en Pingfan, Manchuria – en aquel entonces denominado Manchukuo, un estado títere del imperio japonés) y 100 (en Changchon, China) en las que 10.000 prisioneros de guerra fueron sometidos a experimentación muriendo por ántrax, cólera, tifus, meningitis y peste, entre otras, aunque se llegaron a usar más de 20 patógenos diferentes. Igualmente, el ejército japonés bombardeó numerosas ciudades chinas con cólera, peste y tifus matando a miles de personas y dejando años después de acabada la guerra focos de epidemias causantes de miles de muertos. Este tipo de bombardeos fue utilizado también contra soldados del Ejército Soviético aunque no llegaron a tener el mismo efecto. Muchos de los responsables y colaboradores de esos laboratorios fueron hechos prisioneros al final del conflicto y acusados de crímenes de guerra aunque en su gran mayoría fueron liberados a cambio de información.
Por su parte, la Alemania nazi – la otra gran potencia del Eje – también realizó distintas pruebas con armas biológicas (tifus exantemático, virus de la hepatitis A y malaria, fundamentalmente) utilizando para ello a los prisioneros de los campos de concentración y exterminio desperdigados por distintos países europeos. Al contrario que Japón, nunca llegó a ponerlas en práctica sobre el campo de batalla.
Los aliados no se quedaron atrás y en la década de 1940 Estados Unidos y el Reino Unido pusieron en marcha programas de producción y experimentación con ántrax, viruela y otras enfermedades infecciosas, aunque nunca llegaron a utilizarse durante el conflicto. Así, los norteamericanos comenzaron en 1941 a pequeña escala, aunque posteriormente aumentaría de modo muy notable su producción, su propio programa en el War Research Center continuando con sus investigaciones hasta el año 1971 en los laboratorios de Camp Detrick en Maryland. A su vez, los británicos realizaron diferentes pruebas con ántrax en la pequeña isla de Gruinard, en la costa noroccidental de Escocia, entre 1942 y 1943, que quedó contaminada hasta 1986.
Guerra Fría
Una vez terminada la II Guerra Mundial – en plena “Guerra Fría” entre los dos bloques mundiales con Estados Unidos y la URSS a la cabeza -, numerosos proyectos y programas completos de Guerra NRBQ comenzaron a operar en diferentes países. Hasta tal punto fue importante ese incremento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se vio obligada a advertir en 1969 que el uso de sustancias tóxicas y agentes infecciosos podría tener efectos de dimensiones impredecibles para el futuro de los pueblos del mundo.
Uno de los países con un mayor desarrollo de proyectos específicos de guerra biológica fue la Unión Soviética que puso en marcha el llamado “Biopreparat”, programa que llegó a emplear a decenas de miles de científicos y operarios. Múltiples agentes fueron introducidos para su estudio, experimentación y producción, destacando ántrax, viruela y virus productores de fiebres hemorrágicas, como la de Marburg, que llegaron a producir la muerte de algunos empleados por accidentes de laboratorio, para poder ser utilizados con misiles balísticos. Igualmente se investigó la producción de bacterias patógenas resistentes a los antibióticos. En 1979 tuvo lugar en el Complejo 19 de Sverdlovsk (actual Ekaterimburgo) el accidente más grave dentro de este programa, denominado “Incidente de Ekaterimburgo”, al producirse una fuga de ántrax que los soviéticos negaron y atribuyeron la epidemia local subsiguiente a carne contagiada por Bacillus anthracis. Con la caída y desintegración de la URSS, el gobierno ruso reconoció la auténtica naturaleza y origen del episodio. El “Biopreparat” fue teóricamente clausurado y los laboratorios fueron reconvertidos para otros usos e investigación durante la década de 1990.
Diversos conflictos en Asia y África durante esta etapa de “guerra fría” vieron como los contendientes empleaban armas biológicas. Así, durante la guerra civil de Rhodesia (1964-1979) se contaminaron ríos con cólera y cumarina y se produjeron varias acciones de expansión de ántrax. Igualmente, entre 1975 y 1981, los soviéticos bombardearon Laos, Camboya y Afganistán con la famosa “lluvia amarilla” (una toxina, posiblemente micotoxina T2 producida por el hongo Fusarium) y durante las guerras entre Iraq e Irán de 1980-1981 y la guerra de Iraq contra los kurdos en la década de 1980, el ejército iraquí – que habría comenzado un programa de armas de destrucción masiva aunque su existencia no pudo ser probada – causó miles de víctimas civiles utilizando armas biológicas y, sobre todo, químicas.
Al margen de estas acciones, se produjeron numerosas acusaciones internacionales sobre el uso de armas biológicas. Ninguna de ellas pudo ser probada siendo las más famosas la de 1957 cuando los países del Telón de Acero denunciaron al Reino Unido por su uso en Omán; la de 1961, de China contra los Estados Unidos por el presunto intento de producir cólera en Hong Kong e inmediaciones; la de la década de 1970 de la URSS contra Estados Unidos y Colombia por su actuación en este último país y Bolivia; o la de Egipto contra las potencias occidentales a las que acusó de introducir el cólera en Iraq en 1966.
Los tratados internacionales sobre armas biológicas
Desde el mismo nacimiento, en la segunda mitad del siglo XIX, de la Teoría del Germen de Louis Pasteur que dio paso al gran desarrollo de la microbiología, se advirtió del peligro que entrañaba el uso potencial de los microorganismos patógenos como armas de destrucción masiva. Ello motivó que se realizaran dos declaraciones internacionales al respecto, la de Bruselas en 1874 y la de La Haya en 1899, aunque resultaron totalmente inefectivas como hemos podido comprobar.
Visto los terribles acontecimientos de la 1ª Gran Guerra, en la que las potencias beligerantes utilizaron de forma masiva gases asfixiantes e intentaron hacer lo propio con agentes biológicos para causar la aniquilación del enemigo, en 1925 (una vez finalizada la contienda) se redactó el llamado “Protocolo para la prohibición del uso de gases asfixiantes, venenosos u otros gases y métodos de guerra bacteriológica”, generalmente llamado “Protocolo de Ginebra 1925”. Sin embargo, dos de las grandes potencias del momento, EE UU y Japón, se negaron a firmarlo.
Ya en 1972, en plena Guerra Fría, se redactó un nuevo protocolo, la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas biológicas y toxinas y sobre su destrucción”, más conocido como “Convención de armas biológicas”, BWC o BTWC, que era más específico que el anterior y que fue ratificado por más de 140 países. Entró en vigor en 1975 y posteriormente se hicieron diferentes revisiones, siendo la última la de 2011, a la que se han sumado casi 190 países.
Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín
Director del Instituto Canario de Bioantropología y del Museo Arqueológico de Tenerife (MUNA), Museos de Tenerife – Cabildo de Tenerife
Referencia de imagen
Imagen tomada de rarehistoricalphotos.com