Artículo de divulgación: «Algo más que un indolente anciano jugueteando con un cráneo», por José Manuel Padrino Barrera
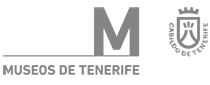

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en su sede del Palacio de Lercaro, exhibe en una de sus salas y de forma permanente una pintura sobre tabla identificada como San Jerónimo.
Este cuadro, fechado en el primer tercio del siglo XVI, es atribuido al pintor flamenco Joos van Cleve (c. 1485 – c. 1540), autor del magnífico Políptico de Nuestra Señora de las Nieves, en Agaete (Gran Canaria) y viene a contextualizar una parte del vigente discurso museográfico que se articula en torno a una unidad de contenido específica: “La evangelización y el marco religioso”. Un proceso complejo, sin lugar a dudas, y controvertido desde la perspectiva que nos da el tiempo, a tenor de las consabidas consecuencias que acarreó a una gran parte de los antiguos habitantes de la isla: los guanches. Pero, a pesar de todo ello, lo que proclama la presente obra es nuestra condición atlántica que se articuló a partir de un trasunto de encuentros, re-encuentros, desencuentros, intercambios, mixturas y algo de dulzura. Respecto a esta última cualidad no se invoca por puro azar, puesto que cobró un enorme sentido en parte de Canarias a lo largo del Quinientos, como resultado de la implantación y desarrollo del ciclo azucarero, el cual determinó un periodo sustancial de la economía insular, dejando una inestimable impronta en todos los ámbitos de la sociedad de aquel momento y cuyos vestigios, a día de hoy, todavía nos sorprenden. Y, precisamente, va a ser en este contexto donde la imagen se perfiló también como un vehículo ideal no solo para aleccionar a profanos, sino para enriquecer el conocimiento de los “iniciados”. Es por ello que aquí presentamos una pintura de temática religiosa que, a su vez, entraña un coherente discurso humanista.
He de admitir que siempre me llamó la atención el cuadro que analizamos, interés que se acrecentó a raíz de una visita informal al Museu de Arte Sacra do Funchal (Madeira), donde existe una obra similar. Además, junto a la temática abordada o el complejo trasfondo cultural en el que fue concebida, tan solo por el hecho de existir más de una treintena de reproducciones similares (repartidas por pinacotecas y colecciones privadas de diversos lugares del mundo), creo, sinceramente, que esta pintura merecía algo más que un par de lineas descriptivas… Y la situación actual nos brindó la ocasión, habida cuenta del tiempo de reflexión extraordinario en el que nos vimos inmersos, como resultado del inesperado y dilatado encierro.
Pero, situémonos en el momento de su creación. Viajemos a las entrañas de Europa, ¡la vieja y torturada Europa, cimentada sobre los despojos de su discurrir en el tiempo! Allí, en los albores del siglo XVI, se asistía a la concreción de nuevas corrientes de pensamiento, espoleadas fundamentalmente por algunos hechos de gran trascendencia para la sociedad de ese momento: por un lado, la invención de la imprenta (Gutemberg, c. 1450), ingenio que permitió una considerable democratización del saber, hasta entonces “patrimonializado” por abadías, monasterios y conventos; por otro, la caída de Constantinopla frente a los turcos (1453), que supuso el éxodo masivo de eruditos grecoparlantes hacia territorios culturalmente afines, siendo la península itálica el destino preferente, lo que a su vez facilitó a occidente el acceso a textos clásicos hasta entonces desconocidos; y, finalmente, la llegada de Cristóbal Colón a América (1492) con las repercusiones que este acontecimiento tuvo para los “descubridores” y los “descubiertos”.
De forma paralela, el continente europeo se hallaba inmerso en un proceso de recuperación de la antigüedad grecorromana como modelo, pues ahora va a ser el hombre y no Dios, la medida de referencia. Es la hora del Humanismo, cuya transversalidad quedó patente en su capacidad para imbricarse en múltiples ámbitos de la cultura y con grandes repercusiones en el campo del arte, la filosofía, la política y la literatura. Estamos en pleno Renacimiento, época de sonados mecenazgos protagonizados no solo por monarcas, príncipes y altos dignatarios eclesiásticos, sino también por adineradas familias, entre las cuales había banqueros que consolidaban su espacio vital en el panorama político y social. Así, ya fuesen los Medici en la península itálica o los Fugger en los territorios alemanes, pugnaban entre sus correligionarios para trascender más allá de su tiempo. Un tiempo que no se detenía. Se trata de la incipiente clase burguesa, tan refinada en sus gustos por la cultura como implacables ante aquellos que osaban obstaculizar sus propósitos. Es el otro humanismo sobre el que pesa la inquebrantable carga de campos de batalla sembrados de cuerpos inertes o confabulaciones perpetradas a golpe de sibilina daga. Y es que esta dualidad parece ser constante en la condición humana; pues, al tiempo que el olor a la tinta de imprenta derrumbaba las paredes de la ignorancia, el acre aroma de la artillería pulverizaba los infranqueables muros de la cordura. ¡En ciertos aspectos, y a día de hoy, estas cuestiones de fondo no parecen haber cambiado mucho!
Así, el gran humanista Erasmo de Rotterdam (1466-1536) manifestaba su inconformismo con el sistema imperante al rechazar, de forma taxativa y reiterada, asentarse definitivamente en una de tantas universidades europeas que le reclamaron como docente, tan solo por su firme convicción de espíritu inquieto, libre de ataduras materiales y profesionales. De hecho, sus detractores esgrimían contra él que su “arrogancia” se ejemplificaba claramente en la efigie y leyenda que conformaban su sello personal: una imagen alegórica que representaba al dios Término acompañado del texto latino CEDO NULLI(“no cedo ante nadie”). Sin embargo, en su descargo, Erasmo expuso por escrito que estas palabras no debían de entenderse como dichas por él, sino por la propia muerte, “el Término que no cede ante nadie”. Reafirmando, poco tiempo después, que la muerte es el pórtico de la eternidad.
Paralelamente, también destacamos la figura de Erasmo porque, entre su prolífica obra, descuella el estudio de la denominada “Biblia de san Jerónimo”, conocida popularmente como La Vulgata, además de por haber escrito el libro Paráfrasis del Nuevo Testamento (1516), traducido del latín a numerosas lenguas vernáculas, lo que permitió al “pueblo llano” descubrir los textos sagrados de primera mano. Y va a ser aquí donde encontremos el vínculo entre dicho santo y los traductores o los humanistas desde época renacentista, entre los cuales se tiene como patrón. Aunque, eso sí, la iconografía de San Jerónimo ya venía definida tiempo atrás, cuando el dominico Jacobo della Vorágine publicó su Legenda aurea (c. 1290), sazonando los escasos datos biográficos del santo con hechos extraídos de relatos hagiográficos de diversa procedencia y donde la inventiva, en este caso, también “brilló por su presencia”.
Salvo explícitos matices que ahora desgranaremos, el presente cuadro tiene su referente iconográfico en una pintura del germano Alberto Durero (c. 1521), custodiada en el Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa. Empero, la presente variante flamenca que nos ocupa es más rica en contenidos simbólicos, encontrándonos con varios niveles de lectura.
1º. Caracterizado por aunar las tres figuras principales que definen la iconografía de San Jerónimo:
a) Emplazado en su celda (scriptorium). Un recinto más cercano a un interior burgués renacentista que a la sencilla estancia de un monje. Los atributos principales son el ejemplar bíblico, libros, cálamos para escribir, los quevedos, así como la vela para “iluminarse”.
b) Como anacoreta. Mortificándose en el desierto de Siria y reflexionando sobre la muerte. Sin embargo, ahora san Jerónimo no se emplaza en un espacio árido de oriente, sino en un paisaje que remite al norte de Europa. Además, el propio santo se ha desdoblado, pues existen dos episodios de su vida plasmados simultáneamente.
c) Como Doctor. Pues san Jerónimo es considerado uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia latina (gemma clericorum, stella doctorum). Sus ropajes rojos y el capelo cardenalicio así lo proclaman. Mas, nunca tuvo la dignidad de “Príncipe de la Iglesia”, ya que solo fue asistente papal. De hecho, el mencionado sombrero apareció en su iconografía a partir del siglo XIV.
2º.Representación de una vanidad o vanitas. Género pictórico cuyo significado común equivale a una amonestación sobre la vanidad de las glorias, los placeres y, en general, todo lo que se aprecia de este mundo. En este sentido, toma su nombre de la máxima bíblica “Vanidad de vanidades y todo vanidad”(Ecc., 1, 2). Aunque, en el caso que nos ocupa, la representación primordial viene determinada por la calavera. Además, la vanidad también se caracteriza por hacer uso de otros atributos con enorme carga simbólica, quedando aquí ejemplificados en el cirio menguado o el reloj, prefiguraciones del tiempo consumido. Así como aquellos que evocan los placeres mundanos, como los libros, el mobiliario y la profusión de dorados en el ajuar de la estancia.
3º.El que entronca con la teoría fisiológica de los cuatro temperamentos, conocida desde antiguo, pero muy presente a partir de la Edad Media. Ya que se creía que el cuerpo contenía cuatro humores relacionados con otros tantos caracteres (colérico, sanguíneo, flemático y melancólico), los cuales estaban condicionados por la propia alimentación y los movimientos planetarios. De este modo, el humor dominante determinaba el carácter de la persona y por ello se creía que un exceso de bilis negra causaba la denominada melancolía (melas=negro/oscuro y xolías=humor). Un estado asociado con las actividades intelectuales. A este respecto y en lo que concierne a nuestro cuadro, bastante elocuente es la definición del estado melancólico recogido en el Teutscher Kalender de H. Schönsperger (Augsburgo, 1495) estableciendo, a grandes rasgos, que su correspondencia elemental es la Tierra, porque lo frío y seco predomina en este humor; como el cráneo que acompaña a san Jerónimo, el paisaje nórdico que aparece desde la ventana o la estación otoñal en la que discurre la escena (equiparable también con la etapa existencial del efigiado, en este caso en su último estadio hacia el invierno, la senectud y el ocaso de su existencia). Además, para dicho autor, los signos zodiacales que le suelen acompañar son el Toro (Tauro); el Carnero (Aries y no Capricornio, como le debería de corresponder), estando este animal figurado en nuestro cuadro dentro de la ornamentación del balaustre dorado, así como en el remate de la moldura de la puerta acristalada del fondo; y, por último, la Virgen (Virgo). Asimismo, Schönsperger concluye diciendo que la singular expresividad del melancólico se fundamenta en el hecho de ser perezoso y lento de movimientos, como consecuencia de su naturaleza fría; siendo por ello representado como un personaje desabrido, triste, olvidadizo, indolente y torpe en sus maneras.
En definitiva, nos hallamos ante una obra pictórica cuya evidente temática religiosa solapa un elocuente homenaje discursivo al pensamiento humanista, un canto a la vida (física y metafísica), a la erudición y al tiempo; síntesis de la conjunción entre lo sagrado y lo profano, lo permitido y lo denostado; lo manifiesto y lo revelado. Además, ahora, san Jerónimo no es solo un santo que medita en su gabinete; ya que también se nos presenta como la personificación del temperamento melancólico. Y hasta tal punto, que su efigie se ha transmutado en el nuevo Kronos/Saturno, deidad-planeta que personifica el inexorable paso del tiempo y bajo cuyo influjo sucumben los aquejados por dicho humor; pero, en este caso, ya no se alimenta solo de sus propios hijos, ejemplificados en el despojo que hay sobre la mesa, sino también de los minutos que marca un reloj. El inexorable paso del tiempo que todo lo consume.
José Manuel Padrino Barrera
Técnico del Museo de Historia y Antropología de Tenerife
Obra consultada:
- Klibansky, Raymond, Panofsky, Erwing y Saxl, Fritz: Saturno y la melancolía, Alianza Editorial, nº 100, Madrid, 1991, pp. 130-131.
- RÉAU, Louis: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos. De la G a la O,Tomo 2, vol. 4, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997, pp. 142-152.
- SOBRINO GONZÁLEZ Miguel: “Las tablas flamencas en la ruta Jacobea”, en Restauración y Rehabilitación. Revista Internacional del Patrimonio Histórico, nº 39, Madrid, 2000, pp. 42-49.
- VV. AA., Arte Flamenga, Museu de Arte Sacra do Funchal, Edicarte, Lisboa, 1997, pp. 100-101.
- WIND, Edgar: “Aenigma Termini. El emblema de Erasmo de Rotterdam,” en La elocuencia de los símbolos, Alianza Editorial, Madrid, 1993, pp. 125-131.
- Sobre el pintor Joos van Cleve en el Museo del Prado (Madrid-España): https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/cleve-joos-van/260452cb-8b2a-4f56-bed8-1bcb182bbc37?searchid=b0d6ae38-5cb6-ca22-401d-b212815fc1cf
- Sobre el pintor Alberto Durero en el Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa-Portugal): http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/pintura-europeia/sao-jeronimo